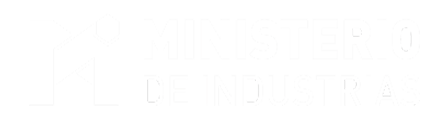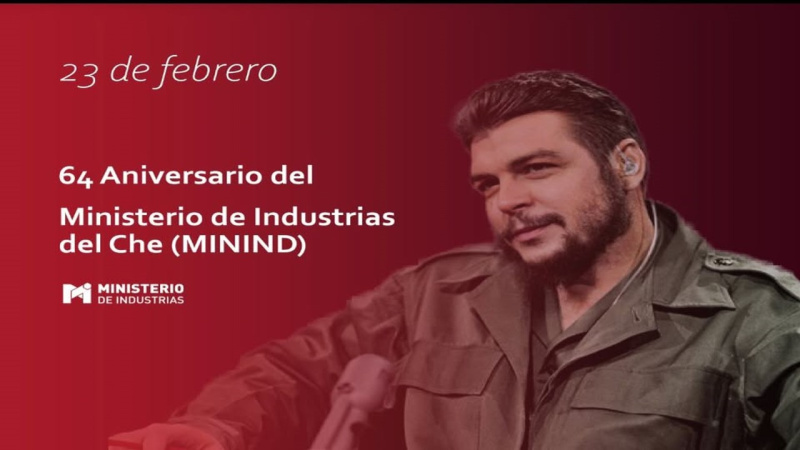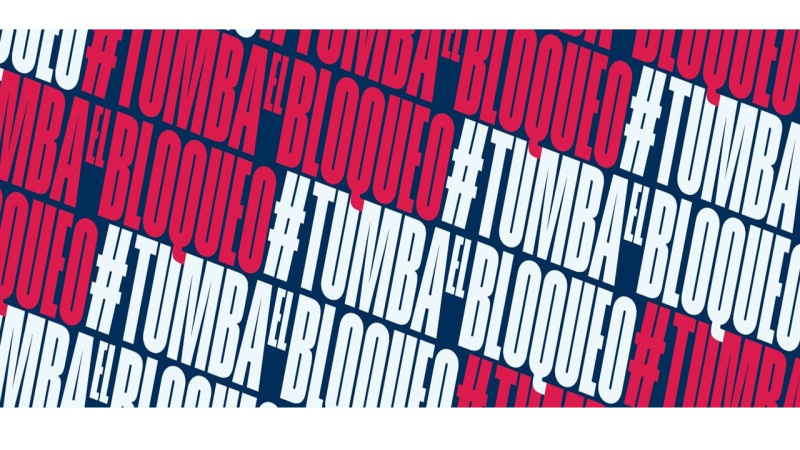Díaz-Canel: En nombre de los pueblos que representamos, hagamos respetar sus voces
- Díaz-Canel: En nombre de los pueblos que representamos, hagamos respetar sus voces

Excelencias;
Distinguidos delegados e invitados:
Sean todos cálidamente bienvenidos a Cuba, la tierra de José Martí, a quien debemos la hermosa idea de que patria es humanidad.
Gracias por aceptar la invitación que hoy nos une en defensa del futuro de las grandes mayorías que conforman el grueso de ese grande y unificador concepto que es humanidad.
Como anunció el Canciller cubano en las vísperas, esta es una Cumbre austera, y espero que disculpen las carencias con las que puedan tropezar. Cuba está literalmente cercada por un bloqueo de seis décadas y por todas las dificultades que se derivan de ese cerco, ahora reforzado.
Enfrentamos también, por supuesto, los colosales desafíos que son consecuencia del injusto orden internacional vigente; pero no somos los únicos. Hace casi 60 años fue la comunión de dificultades y la esperanza de que juntos podríamos enfrentarlos y vencerlos, lo que nos hizo nacer como grupo. ¡Somos los 77 y China! ¡Y somos más!
Como apreciarán en estos días, carecemos de muchas cosas, pero nos sobran sentimientos: de amistad, de solidaridad y de hermandad. Y nos sobra voluntad para hacerlos a ustedes sentirse en familia. ¡Todos están en casa!
Cuenten también con la garantía de que haremos todo para que nuestras deliberaciones conduzcan a resultados tangibles, en el clima de solidaridad y cooperación que hace posible todavía la misión colectiva.
El Grupo de los 77 y China tiene la inmensa responsabilidad de representar en la escena internacional los intereses de la mayoría de las naciones del planeta. Por razones históricas e identitarias conservamos el nombre original, pero somos más, muchos más que 77 países. Hoy somos 134, lo que equivale a más de las dos terceras partes de los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde vive el 80 % de la población mundial.
Reunirnos a nivel cumbre nos brinda la oportunidad de deliberar en colectivo y al más alto nivel político para aunar esfuerzos en defensa de los intereses de esas mayorías. Nos ayuda a conciliar posiciones frente a los retos actuales para el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. Pero también nos impone cuestionamientos.
Tras casi 60 años de batallas diplomáticas, en el difícil y hasta hoy muy infructuoso intento de transformar las reglas injustas y anacrónicas que rigen las relaciones económicas internacionales, vale recordar los llamados de nuestros líderes históricos a democratizar la Organización de las Naciones Unidas; las advertencias de Fidel Castro de que “Mañana será demasiado tarde...”, y una frase inolvidable del Comandante Hugo Chávez, cuando dijo que los presidentes andamos de cumbre en cumbre y los pueblos de abismo en abismo.
Abogaba el líder bolivariano por reuniones realmente útiles, de las que pudieran emerger beneficios concretos para los pueblos que esperan soluciones, al borde del abismo en que nos ha sumido el egoísmo de quienes llevan siglos cortando el pastel y dejándonos las sobras.
Esta Cumbre ocurre en momentos en que la humanidad ha alcanzado un potencial científico-técnico, inimaginable hace un par de décadas, con una capacidad extraordinaria para generar riqueza y bienestar que, en condiciones de mayor igualdad, equidad y justicia, podría asegurar niveles de vida dignos, confortables y sostenibles para casi todos los pobladores del planeta.
Si coloreamos el espacio que ocupan las naciones miembros del Grupo en un mapamundi, veremos dos fuerzas que nadie supera: ¡Somos más y somos más diversos! El Sur también existe, dicen los versos del poeta uruguayo Mario Benedetti. Por todo el tiempo en que el Norte acomodó al mundo a sus intereses para mal del resto, ya toca al Sur cambiar las reglas del juego.
“Es la hora de los hornos, en que no se ha de ver más que la luz”, diría José Martí. Con el derecho que nos asiste por ser –la gran mayoría de los miembros del Grupo de los 77– las víctimas principales de la actual crisis multidimensional que sufre el mundo, de los desajustes cíclicos del comercio y las finanzas internacionales, del abusivo intercambio desigual, de la brecha científica, tecnológica y del conocimiento; de los efectos del cambio climático y del peligro de destrucción progresiva y el agotamiento de los recursos naturales de los que depende la vida en el planeta, exigimos ya la democratización pendiente del sistema de relaciones internacionales.
Son los pueblos del Sur los que más padecen pobreza, hambre, miseria, muertes por enfermedades curables, analfabetismo, desplazamientos humanos y otras consecuencias del subdesarrollo. Muchas de nuestras naciones son llamadas pobres, cuando en realidad deberían considerarse naciones empobrecidas. Y es preciso revertir esa condición en que nos sumieron siglos de dependencia colonial y neocolonial, porque no es justo y porque no soporta ya el Sur el peso muerto de todas las desgracias.
Los que levantaron ciudades deslumbrantes con los recursos, el sudor y la sangre de las naciones del Sur, sufren ya, y sufrirán más en lo adelante, las consecuencias de los desequilibrios económicos y sociales que propició el saqueo, porque viajamos en la misma nave, aunque algunos sean pasajeros VIP y otros sus servidores.
El único camino válido para que esta nave-mundo no termine como el Titanic es la cooperación, la solidaridad, la filosofía africana del Ubuntu, que entiende el progreso humano sin exclusiones, donde el dolor y la esperanza de cada uno sean el dolor y la esperanza de todos.
Excelencias:
Hemos propuesto como tema de esta Cumbre el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación, como componentes esenciales del debate político asociado al desarrollo.
Lo hacemos convencidos de que los logros y avances en ese campo son los que dirán a la postre si es posible y cuándo alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con el fin de la pobreza; el hambre cero en el mundo; la salud y el bienestar; la educación de calidad; la igualdad de género; el agua limpia y el saneamiento; la solución a los problemas de la energía, el trabajo, el crecimiento económico, la industrialización y la justicia social.
Tengo la más absoluta convicción de que tampoco será posible avanzar hacia un modo de vida sostenible, en armonía con las condiciones naturales que garantizan la vida en el plantea, sin esas premisas. Y es obvio que el proceso transformador hacia el logro de esos objetivos contempla, de una forma u otra, el papel del conocimiento como generador de ciencia, tecnología e innovación.
Es preciso derribar ya las barreras internacionales que han obstaculizado el acceso al conocimiento por los países en desarrollo y el aprovechamiento, por parte de ellos, de factores tan determinantes para el avance económico y social.
Hablo de barreras íntimamente asociadas a un orden económico internacional injusto e insostenible, que perpetúa condiciones de privilegio para los países desarrollados y relega a condiciones de subdesarrollo a una parte mayoritaria de la humanidad.
Sin atender esos temas no se podrá alcanzar de ningún modo el desarrollo sostenible al que todos tenemos derecho, por más metas que se pongan. Ni se podrá estrechar la inmensa brecha que separa las condiciones de vida privilegiadas de un segmento reducido de la población del planeta, ni el subdesarrollo que se profundiza entre las grandes mayorías. Tampoco se podrá confiar en que alcanzaremos un mundo de paz, en el que desaparezcan las guerras y los conflictos armados de todo tipo.
La ciencia, la tecnología y la innovación desempeñan un papel trascendental en la promoción de la productividad, la eficiencia, la creación de valor agregado, la humanización de las condiciones de trabajo, el impulso del bienestar y la garantía del desarrollo humano.
Estamos ante la mayor revolución científico-técnica que ha conocido la humanidad. La ciencia ha modificado el curso mismo de la vida. El ser humano ha sido capaz de conocer el espacio sideral e ingeniar sofisticadas máquinas que automatizan hasta los procesos más elementales asociados a su existencia.
Internet ha borrado los límites espaciales y temporales. El desarrollo tecnológico ha permitido conectar al mundo y eliminar miles de kilómetros de distancia a la velocidad de un clic. Ha multiplicado las capacidades de enseñanza y aprendizaje, acelerado los procesos investigativos y dotado al género humano de capacidades insospechadas para mejorar sus condiciones de vida. Pero estas posibilidades no están al alcance de todos.
Al respecto, la ONUDI ha resaltado que la creación y difusión de las tecnologías de producción digital de avanzada (PDA) sigue concentrada a nivel mundial, con un desarrollo muy débil en la mayoría de las economías del Sur. Solo diez economías –punteras en tecnologías de PDA– son responsables de un 90 % de todas las patentes mundiales y de un 70 % del total de exportaciones directamente relacionadas con las mismas[1].
Lejos de convertirse en herramientas para cerrar la brecha del desarrollo y contribuir a superar las injusticias que amenazan el propio destino de la humanidad, tienden a convertirse en armas para profundizar esa brecha, doblegar la voluntad de muchos gobiernos y proteger el sistema de explotación y saqueo que durante varios siglos ha alimentado la riqueza de las antiguas potencias coloniales y relegado a nuestras naciones a un papel subalterno.
Eso explica que, en medio del más colosal desarrollo científico-técnico de todos los tiempos, el mundo haya retrocedido tres décadas en materias de reducción de la pobreza extrema y se registren niveles de hambruna no vistos desde 2005.
Explica que en el Sur más de 84 millones de niños permanezcan sin escolarizar y más de 600 millones de personas sin electricidad; que solo el 36 % de la población utilice Internet en los países menos adelantados y en las naciones en desarrollo sin litoral, frente al 92 % con acceso en los países desarrollados.
Tómese en cuenta que el costo medio de un teléfono inteligente apenas representa el 2 % de los ingresos mensuales per cápita en Norteamérica, mientras esta cifra asciende al 53 % en el sur de Asia y al 39 % en África Subsahariana. No se puede hablar seriamente de avance tecnológico o de acceso equitativo a las comunicaciones ante estas realidades[2].
La transición energética transcurre también en condiciones de una profunda desigualdad, que tiende a perpetuarse. La desproporción en el consumo energético entre los países desarrollados –167,9 gigajulios por persona al año– y en vías de desarrollo –56,2 gigajulios por persona al año– es consecuencia de la brecha económica y social existente y también causa de que esta brecha continúe creciendo. El consumo de electricidad per cápita en los países de la OCDE es 2,38 veces mayor que la media mundial y 16 veces mayor que el de África Subsahariana[3].
Una parte sustancial de las enfermedades, más prevalentes en los países en desarrollo, son aquellas que son prevenibles y/o tratables. La Organización Mundial de la Salud[4] declaró en su informe de salud mundial que se estima que 8 millones de personas mueren prematuramente, cada año, a causa de enfermedades y afecciones que pueden curarse. Estas muertes son aproximadamente un tercio de todas las muertes humanas en el mundo cada año.
Tenemos el deber de intentar cambiar las reglas del juego y solo lo lograremos si movilizamos la acción conjunta.
Todos o casi todos tratamos de atraer la inversión extranjera directa como componente necesario de nuestro desarrollo y del manejo de nuestras economías. En ocasiones alcanzamos el objetivo de que esta venga acompañada de cierta transferencia de tecnología. Pero sabemos que lo más frecuente es que no se acompañe de la transferencia de conocimientos y de ayuda para la creación de capacidades. Esa ausencia conduce a que los países en desarrollo se ubiquen en los eslabones más bajos de las cadenas globales de valor, y que sus investigaciones en salud, alimentos, medio ambiente y otras resulten muy limitadas o padezcan una devaluación sistemática.
Este fenómeno ocurre junto al drenaje de talentos o lo que comúnmente se denomina “robo de cerebros”, o sea, la práctica de los países más desarrollados de beneficiarse de la preparación y el conocimiento de profesionales que los países en desarrollo forman con mucho esfuerzo, regularmente sin respaldo alguno de las naciones más ricas.
Es ese un drenaje masivo y un aporte financiero notable que hacen los países en desarrollo a los ricos, mucho mayor, por cierto, que la Ayuda Oficial al Desarrollo, sobre la base de un flujo migratorio que es devastador para los países subdesarrollados.
Otra realidad es la tendencia a patentarlo todo. Es esta una práctica que incrementa las arcas de las grandes empresas transnacionales en los países más poderosos y hace más frágiles a las restantes economías. De ese modo, el galopante proceso de privatización del conocimiento contribuye a ampliar la brecha y limita así el acceso al desarrollo.
Se presiona a los países en desarrollo para que introduzcan leyes de protección de los derechos de propiedad intelectual, y se olvida con todo propósito que muchos países industrializados se desarrollaron precisamente pirateando productos y tecnologías fuera de sus fronteras geográficas, especialmente en los que hoy son países en desarrollo.
Las solicitudes de patente siguieron aumentando, incluso en medio de la pandemia, en 2020 en 1,5 %, y se dispararon en 2021 creciendo un 3,6 %. Las tecnologías relacionadas con la salud continuaron registrando el crecimiento más rápido entre todos los sectores. Durante 2021, las solicitudes de marcas alcanzaron 3,4 millones a nivel mundial, aumentando 5,5 % con respecto a 2020. Sin embargo, fue desigual por regiones: Asia recibió dos tercios, el 67,6 %, de todas las solicitudes presentadas impulsadas principalmente por el crecimiento en China; América del Norte, el 18,5 %. Mientras que Europa con el 10,5 %, África el 0,6 %, América Latina y el Caribe el 1,6 % y Oceanía el 0,6 % representaron los más bajos porcentajes del total de solicitudes[5].
La brecha de género en la innovación persiste. El personal dedicado a la investigación aumentó a un ritmo tres veces más rápido, un 13,7 %, que el crecimiento de la población mundial, 4,6 %, en el periodo 2014-2018[6]. Sin embargo, solo un tercio de los investigadores son mujeres. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, los hombres siguen representando una gran mayoría de las personas asociadas a las invenciones patentadas en el mundo. Solo el 17 % de las personas designadas como inventoras en las solicitudes internacionales de patentes eran mujeres en 2021[7].
La privatización del conocimiento pone límites a la circulación y recombinación del mismo. Plantea limitaciones al progreso y las soluciones científicas de los problemas. Constituye una barrera significativa para el desarrollo y el papel que en él deben desempeñar la ciencia, la tecnología y la innovación. Agrava las condiciones socioeconómicas en los países en desarrollo.
Baste señalar que en medio de la mayor pandemia que ha conocido la humanidad, solo diez fabricantes concentraron el 70 % de la producción de vacunas contra la COVID-19[8]. La pandemia evidenció con crudo realismo el costo de la exclusión científica y digital, que cobró vidas y amplió las distancias entre el Norte y el Sur.