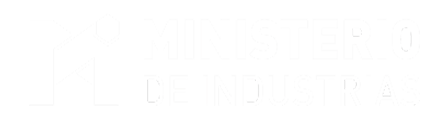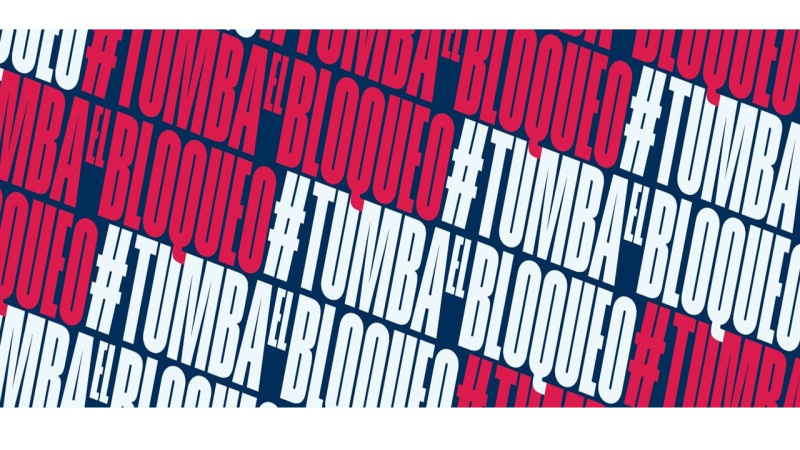Eran los días iniciales de 1853. En La Habana, la señora doña Leonor Pérez esperaba el nacimiento de un hijo. En San Agustín de la Florida, en un cuarto de madera que se encontraba en la parte trasera de la pequeña iglesia de la localidad y en cuyo interior solo había un catre, una pequeña mesa y un sillón, alejado de su patria, siente agudizarse los síntomas de su enfermedad, el otrora famoso profesor del Real y Conciliar Colegio-Seminario de San Carlos y San Ambrosio de La Habana, Félix Varela y Morales.
La capital de la Isla de Cuba, uno de los principales puertos de todas las Américas, amanece diariamente con el retumbar de las campanas de sus múltiples iglesias, el pregoneo de los vendedores ambulantes, el paso lento y grave de los caballeros vestidos a la europea, y el bullangueo callejero de esclavos y libertos, de artesanos y comerciantes, de marinos y buscavidas, de soñadores, pragmáticos y funcionarios.
Nadie imaginaba que se acercaban dos acontecimientos que le darían a ese año 53 de la centuria decimonónica un especial significado en la historia de Cuba. En una casa de la calle Paula, el día 28 de enero, celebraban jubilosos don Mariano y doña Leonor el nacimiento de su hijo varón, José Martí y Pérez.
El viernes 25 de febrero, a las ocho y media de la noche, después de una prolongada y angustiosa enfermedad, fallecía Félix Varela y Morales en la más absoluta pobreza. El simbolismo de ambos acontecimientos es notable. Mientras desaparecía físicamente el iniciador del pensamiento de la liberación cubana, el promotor de la filosofía y de las ciencias modernas en Cuba y el educador de una generación que produjo notables figuras fundadoras de una cultura patriótica, nacía quien llevaría ese pensamiento y esa cultura a su elaboración más alta y a su práctica liberadora. El Padre Fundador había nacido el 20 de noviembre de 1788, según demostré en una investigación publicada durante los festejos por su aniversario 200. Varela se definió a sí mismo como «un hijo de la libertad; un alma americana».
En una carta, que por su contenido puede tomarse como su testamento político e intelectual, dirigida a un discípulo suyo, expresaba Varela un deseo ferviente –la necesidad imperiosa–, de que se reiniciara la labor patriótica, de pensamiento y acción, de ciencia y conciencia, que permitiera lograr los objetivos de su vida y de su obra: la liberación y auténtica realización del hombre, de la sociedad, de su patria y de la humanidad toda.
Con cubanísimo lenguaje incita el filósofo: «Según mi costumbre, lo expresaré con franqueza, y es que en el campo que yo chapee (vaya este terminito cubano) han dejado crecer mucha manigua (vaya otro); y como no tengo machete (he aquí otro) y además el hábito de manipularlo, desearía que los que tienen ambos emprendieran de nuevo el trabajo».
No podía saber el Padre Fundador, en los momentos finales de su vida, que días antes había nacido el hombre capaz de manejar el machete para cortar con letras afiladas, valor acerado y sensibilidad exquisita, la manigua embrutecedora que habían dejado crecer en la sociedad cubana el colonialismo, la esclavitud, el analfabetismo, la falsa erudición, la miseria material y espiritual, el juego, la vagancia y la indolencia, entre otras muchas malas yerbas, esas que brotan sin necesidad de fertilización.
De Varela a Martí transcurre ese siglo xix que este último llamó «de labor patriótica»; ese siglo en que se pensó, construyó y conquistó «la idea cubana»; aquella centuria en que se sembraron las ideas profundas de la nación portadora de su cualidad esencial: la cubanía sentida, partera, a su vez, de la cubanidad pensada desde la universalidad del conocimiento y desde la originalidad de una realidad propia. En sus orígenes está Varela.
LA CADENA EMANCIPADORA
Tenía Martí 15 años cuando se inician nuestras guerras de independencia. Su fervor patriótico se expresa en su poema 10 de octubre. Un hecho demuestra que aquel joven tenía ya, a tan temprana edad, fructificados «la idea cubana» y el sentido universal del patriotismo racional e inteligente vareliano.
En una carta a un condiscípulo suyo que se presta a servir en el cuerpo de voluntarios españoles contra el movimiento independentista, Martí y su hermano de ideas, Fermín Valdés Domínguez, le afirman que ningún alumno de Rafael María Mendive debía usar ese uniforme. Su maestro les había enseñado la idea patriótica. Esa idea que contiene la construcción de una Cuba nueva, independiente, de hombres cultos y libres, y propiciadora de la dignidad plena del hombre. Ello resulta trascendente porque Martí recorrerá el mundo observando, ampliando sus ideas, precisando peligros, organizando en la mente para organizar en la vida, definiendo lo más exacto posible los fenómenos universales.
Busca, estudia desde los irreductibles contenidos de un patriotismo cubano, que nada tiene que ver con patrioterismo vulgar, todo lo que puede ser importante para la creación del proyecto trascendente de «una Cuba cubana». Se trata de toda una educación para crear, ausente de «vanidad de aldeano», según Martí, o de «copias en miniatura», según Varela; una cultura nueva, emanación genuina de un pueblo nuevo. Todo lo que estudia toma sentido en cuanto se acomoda dentro de una cosmovisión cubana nacida en las Lecciones de Filosofía del Padre Fundador, Félix Varela. Por ello, Europa y Norteamérica no lo absorben, no lo transforman, le enseñan cómo insertar, con su auténtica identidad, a Cuba en el mundo y, a la vez, cómo hacer más nuestro el mundo.
Ha sido Mendive quien no solo con el corazón, sino también con las ideas ha formado al continuador de una tradición de pensamiento. Y ¿quién ignora que el maestro de Martí es, a su vez, el alumno amantísimo de Don Pepe, de José de la Luz y Caballero? El primero en saberlo es el propio Martí. Él coloca a Luz en el sitial más alto que cubano alguno lo haya hecho como formador de la «idea patriótica» y padre intelectual de la generación del 68. ¿Hay acaso amor más desgarrante que el de este hijo por ese padre de ideas? Afirma Martí: «Él, el padre; él, el silencioso fundador; él, que a solas ardía y centellaba, y se sofocó el corazón con mano heroica, para dar tiempo a que se le criase de él la juventud con quien se habría de ganar la libertad que solo brillaría sobre sus huesos (...) él, que se resignó –para que Cuba fuese– a parecerle, en su tiempo y después, menos de lo que era (...) ha creado desde su sepulcro, entre los hijos más puros de Cuba, una religión natural y bella, que en sus formas se acomoda a la razón nueva del hombre, y en el bálsamo de su espíritu a la llaga y soberbia de la sociedad cubana; él, el padre, es desconocido sin razón por los que no tienen ojos con qué verlo, y negado a veces por sus propios hijos».
Luz había librado una batalla silenciosa, agotadora, en la cual había quebrantado su salud contra todos aquellos que, bajo la influencia de una filosofía de moda en Europa, habían colocado entre paréntesis la «idea patriótica» de Félix Varela (la necesidad del conocimiento todo, para construir a Cuba, la Cuba que no era y que podía llegar a ser por la obra y el esfuerzo de sus hijos).
Desde un eclecticismo espiritualista se había intentado desmontar todo lo que implicaba el esfuerzo de Varela por crear una ciencia y una conciencia cubanas; los impugnadores del pensamiento vareliano no hacían otra cosa que aplicar las ideas del conservadurismo europeo con respecto a la Ilustración y a la Revolución Francesa. Los que habían levantado las banderas de que en Cuba no podía surgir un pensamiento propio afirmaban que el patriotismo cubano era solo de «casabe y plátano frito», de «amor al Mayabeque y al Almendares», de patriotismo de paisajismo, pero no, como quería Varela, de pensamiento y cultura, de ciencia, conciencia y virtud.
En esa disminución de valores las puertas estaban abiertas para la consolidación del colonialismo a la española o a la norteamericana porque, afirmaban, los cubanos no tenían la cultura ni la capacidad en que sustentar sus aspiraciones a la creación de la nación. En defensa de la «idea patriótica» vareliana, Luz elabora sus textos educacionales, éticos y teóricos. Dos principios, que ha aprendido de su maestro Varela, y heredan sus discípulos, y los discípulos de sus discípulos, resumen las bases de todo el pensamiento creador del siglo XIX: «el filósofo como es tolerante es cosmopolita, pero debe ser ante todo patriota»; «todo es en mí fue, en mi patria será». Todo el conocimiento para construir a Cuba; para cimentar una patria que «no es» pero que «puede y debe llegar a ser».
Quien estudie las obras de Luz y Caballero podrá comprobar que, desde las primeras hasta las últimas, están inspiradas en el pensamiento de Félix Varela. Fue Luz quien expresó que Varela era «quien nos enseñó primero en pensar».
En su discurso de toma de posesión de la Cátedra de Filosofía del Seminario de San Carlos, su primer paso en su larga trayectoria de educador, Luz declaró a Varela Director Perpetuo de esta. En su último discurso, ya cercano a la muerte, su pensamiento fue para su padre inspirador: «porque ya yo, señores, me voy acercando al término que Dios concede a la vida en estos climas, como decía ese ilustre Padre Varela cuya memoria vive conmigo y me acompaña por doquiera (...), como él también, llegaré yo al borde del sepulcro haciendo, en el último suspiro un voto fervoroso por la prosperidad de mi patria».
Sería Luz quien definiera el camino trazado por su Maestro para, desde la «idea patriótica», crear «la idea cubana»: «nos proponemos fundar una escuela filosófica en nuestro país, un plantel de ideas y sentimientos, y de métodos. Escuela de virtudes, de pensamientos y de acciones; no de expectantes ni eruditos, sino de activos y pensadores». Virtudes para pensar, pensar para actuar, actuar para cambiar la realidad; barrer «la suciedad de la sociedad» para convertirla en sociedad de virtudes y conocimientos, único modo de liberar al hombre de todas sus cadenas, las internas que no le permiten dar vuelo a su espiritualidad y las sociales que impiden su dignidad plena. Esos son los hombres que, para Varela, Luz y Martí, pueden construir la patria libre y justa.