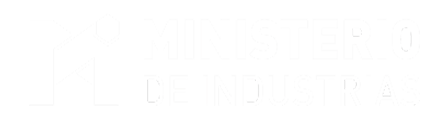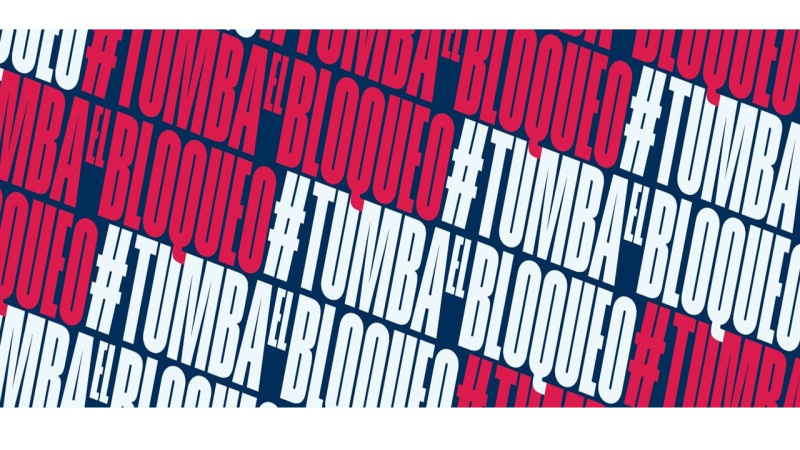Cuando el gallo canta, ya ella lo está esperando con los ojos abiertos. De un tirón espanta las tinieblas y se zafa del olor tibio de las sábanas, se pone en pie y va a la cocina para plantar la cafetera.
Entonces el amanecer es un ir y venir: de preparar desayuno y bolsas con merienda, despertar niños, hacer motonetas, ablandar frijoles, recoger juguetes… y agitar, siempre agitar, porque la puntualidad es una virtud, una cuestión de honor.
Cuando los tiene a ambos trepados en la bicicleta sabe que ya tiene ganado un tercio de la batalla diaria. Lo que sigue es fácil: sortear los baches del camino de tierra, saludar a los vecinos, recorrer el kilómetro y pico repasándoles las tablas de multiplicar, y dejarlos frente a la escuelita.
Después están la cooperativa, los números, los mil rollos que resuelve, las peleas contra todas las malas yerbas, las horas que se van volando, la salida de la escuela, la vueltecita por casa de los viejos, la comida, la novela, el beso antes de dormir.
Nadie nunca le ha preguntado cómo lo hace, por qué, y quizá, si le soltasen a boca de jarro la pregunta, se quedaría atónita, callada; miraría al techo, al piso, luego a los ojos del interlocutor, y se encogería de hombros.
Pero no tiene que decirlo. Lo hace porque no tiene el alma enjuta, porque el pecho se le ensancha cuando sus hijos sonríen y cuando las cosechas rinden. Lo hace por amor.
Así, amando la arcilla que va en las manos, amando su arena hasta la locura andan muchas mujeres y hombres de este país; son del bando martiano, porque no han aprendido a odiar, ni quieren hacerlo.
El combustible para la épica diaria les viene de ese sentimiento que busca el bien, que de él se nutre; y en los días retadores, en los sacrificios, aún en lo terrible, encuentran amando la fuerza necesaria para sostener y refundar.
Sobre los cimientos del amor se construyen hogares y países. La Isla se ha hecho de esa materia luminosa e irrompible. Ese es su sino, amar. Y esa es su coraza.